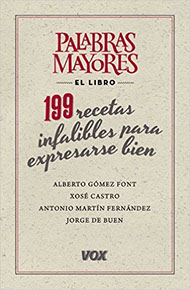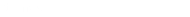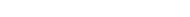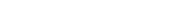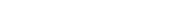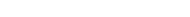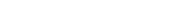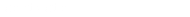Xosé Castro Roig
Vivimos en una sociedad capitalista, en un mundo mayoritariamente capitalista. Nada se escapa a la ley de la oferta y la demanda, ni siquiera las palabras.
Sin embargo, de todos es sabido que los sectores empresariales que producen la oferta creen saber por adelantado cuál va a ser la demanda y, excusándose de este modo, nos ofrecen subproductos culturales. Tal es el caso de la telebasura, defendida por sus productores más feraces como «lo que quiere el gran público». Quién osaría rebatir argumento «tan democrático» cuando ese gran público no se queja.
Lo preocupante no es la telebasura de los chismes y la vida genital de algunos aspirantes a famosos de bragueta holgada, sino la constante exhibición de muertes en horario estelar, y no hablo de muertes ficticias con sangre a base de ketchup. Si el público demanda ver muertes en directo en el informativo del mediodía mientras almuerza en familia, que me digan dónde hay que darse de baja, que yo me apeo corriendo.
Disculpen la digresión, pero bajando a cotas más superficiales de la oferta cultural, lo que quiero decir es que la oferta (el productor de la misma) es una forma más de poder, y el poder, por definición, siempre debe ser regulado y censurado porque tiende a ser omnímodo naturalmente. Debemos demandar calidad, tanto en el contenido y en la forma. Es nuestro derecho y nuestra obligación, o como respondía Nicholas Negroponte —santón de las comunicaciones y la cibernética— cuando le preguntaron sobre la televisión digital y la mejora en la calidad de la imagen: «la gente no quiere ver mejor la televisión, quiere ver mejor televisión».
Y digo todo esto porque siempre que nos reunimos más de dos traductores o periodistas o redactores, acabamos hablando de las malas traducciones o redacciones que circulan por ahí adelante: libros, películas de cine y televisión, folletos, manuales de instrucciones.
Los principales responsables de las malas traducciones y redacciones somos los traductores y los redactores, siento decirlo. Si no demandamos buena traducción y buena redacción en nuestro idioma, no podemos quejarnos de que se contraten y aprueben estas. Por motivos obvios, las personas que más se quejan y más deben quejarse son aquellas que saben cómo hacerlo (por formación cultural y posición social). El campesino de un pueblo remoto montañés no se quejará a la productora X si nota que la película de cine que acaba de ver está mal traducida. Dicho de otro modo: ¿si no nos quejamos nosotros, los principales afectados, quién diantres creemos que lo va a hacer?
En España es tradicional la queja improductiva, la de las grandes alharacas en un bar con los amigos y un par de cervezas: «¡Cómo está el país, por Dios!», «¡Qué porquería de película, qué anglicismos!», «¡Qué barbaridad oí ayer en la televisión!». La queja se acaba con el último sorbo de café o de cerveza. Se crea un ambiente como de frustración, de que aquí no cambia nada aunque uno se queje y sanseacabó.
Pero en el otro extremo está, por ejemplo, la directora de doblaje en España de una reputadísima distribuidora cinematográfica estadounidense. Cuando yo le envié un fax de ocho páginas en el que le exponía racional y respetuosamente (tengamos siempre presente esta máxima: «Nadie hace mal su trabajo adrede») los garrafales solecismos y atentados lingüísticos de una de sus películas, me respondió con franqueza: «He leído tu informe; tienes toda la razón. Lo paradójico es que eres la única persona que se ha quejado. Y hemos tenido millones de espectadores. Un éxito de taquilla. Desde un punto de vista profesional, acabas de demostrarme que mi trabajo no está bien hecho. Como vendedora de un producto, veo que a millones de espectadores les importa un bledo que esté mal».
Si no nos quejamos, nada cambia y lo que es peor: los que producen el error acaban convenciéndose de que este nunca existió.